Mal te perdonarán a ti las horas, Capítulo XXIII: Suceso callejero perturbadorísimo
De Saúl Roll Vélez
Saúl Roll Vélez nació en Medellín, Colombia, en 1961 emigró a Albuquerque, New Mexico, en 1982 ‘sin planes específicos, e impulsado más por el tedio que por otros motivos’, según su página editorial. Allí trabajó como repartidor de pizzas hasta terminar la universidad, después de lo cual hizo un máster en literatura peninsular con el poeta español Ángel González. Después se doctoró en literatura del Siglo de Oro español en la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia, con una tesis sobre don Juan de Tassis, Conde de Villamediana. Ejerció la docencia en la misma universidad durante algunos años, luego en la Universidad de Villanova, y más tarde en varias universidades de Bóston, donde reside desde 1999.
Abandonó el mundo académico para administrar una librería de manuscritos y libros raros en Cambridge, EEUU, durante cinco años. Actualmente se dedica a la venta de monedas de la antigua Roma, y es el representante en Estados Unidos de la librería anticuaria Herman Lynge & Søn, de Copenhague, Dinamarca. Mantiene sin embargo vínculos fuertes ambos con Madrid, a donde viaja frecuentemente, y con Medellín, su lugar de nacimiento. Coautor de una edición crítica de Progne y Filomena, de Francisco de Rojas Zorrilla, ha publicado varios artículos eruditos y de opinión, cuentos y versos en periódicos y revistas de mayor o menor trascendencia.
La primera novela de Roll Vélez, Mal te perdonarán a ti las horas, se publicó este año por Sílaba Editores en Colombia. Ambientada en los años 90 en ‘una ciudad de incesante primavera y rodeada de montañas’, narra los intentos del protagonista Sebastián de la Torre de desenredar un nudo caótico de memorias, para dar sentido a los eventos anárquicos y aparentemente sin sentido que le rodean. Ocurrencias absurdas y un sentido subyacente de la violencia co-existen con escenas de la vida cotidiana – conversaciones con amigos, visitas al café y al cine – mientras recursos literarios como cambios temporales se basan en un lenguaje atractivo y claro.
Ventana Latina está orgullosa de presentar sus lectores con el primer capítulo (que, siguiendo la numeración idiosincrásica del libro, es el capítulo veintitrés).
Capítulo XXIII
Suceso callejero perturbadorísimo
De repente, su brazo izquierdo se desprendió del resto del cuerpo en el momento en que se balanceaba hacia adelante, y voló casi dos metros hacia el frente, rompiéndose contra el pavimento como si fuera de porcelana, convirtiéndose instantáneamente en cientos de sólidos trocitos secos de color rosa blancuzco mezclados con un polvillo marrón.
–Mierda. Te lo había dicho.
Creo que intenté recordar qué era lo que me había dicho, pero estaba demasiado ocupado mirando pálido los restos de brazo desparramados por el suelo, sin saber exactamente si debía reírme, comenzar a gritar o desmayarme.
–¿Qué me habías dicho? –pronunciando cada sílaba automáticamente, sin levantar los ojos del suelo, automáticamente desconcertadísimo.
–Pues lo que te había dicho, hombre, lo de mi familia –haciendo una mueca en la que se mezclaban algo así como una indiferencia arrogante y la certidumbre de que su brazo ya no estaba ahí.
Durante las últimas semanas se le veía algo extraño, casi siempre con las manos en los bolsillos y haciendo gala de un humor que ya nos había empezado a preocupar. Esto me molestaba bastante, porque estaba acostumbrado a un Rodolfo que hasta en medio de un terremoto ponía cara de qué le vamos a hacer. A veces ponía cara de drama y decía si ustedes supieran…, y como no sabíamos y poco nos importaba saber –porque nos divertíamos mucho en ese momento, o porque simplemente no nos daba la gana de que nos importara–, no nos importaba. Se emborrachó un par de veces en menos de una semana, lo cual nos preocupó también, porque no lo habíamos visto borracho en mucho tiempo. En ambas ocasiones nos miró y dijo si ustedes supieran…, pero carcajeándose; y como se puso pesado, Alfonso lo sacó de la sala, le dio una bofetadita, y lo acostó.
Antes, cuando los tiempos eran otra cosa, Alfonso era el encargado de lidiar con nosotros cuando nos emborrachábamos, ya que él no bebía. (Yo solo lo había visto tomarse dos whiskys: el día que murió su abuela, y la noche que se sentó en el jardín a esperar, sin éxito, a que le cayera en la cabeza el cadáver de la estación espacial Skylab, que al final, creo recordar, vino a caer en Australia). En todo caso, era comodísimo ir a las fiestas o a los bares con Alfonso. Conducía, pedía, pagaba, cuidaba, calmaba, intercedía, explicaba, peleaba… en fin, el hombre era de oro. Hasta nos conseguía chicas, porque nosotros éramos bastante tímidos –benevolente palabra que define a los imbéciles que ven una mujer y pierden la capacidad de articular una frase sin que les tiemble la voz– y no pasábamos de sonreír a las piernas que veíamos alejarse por las calles o bailar en las fiestas. Él, en cambio, se acercaba con sus ojazos verdes y su pelo negro, y era como un imán. No decía mucho, en verdad. Sonreía, preguntaba razones y nombres, las derretía a todas y regresaba a nuestra mesa con tres masas semiviscosas con las babas fuera que luego recobraban su forma original al vernos a nosotros dos con la sonrisa piernosa y los dientes temblando a lo dibujos animados. A veces funcionaba bien la cosa y terminábamos nosotros cinco y la masa semiviscosa que le había tocado a Alfonso en algún sitio soleado de las afueras de la ciudad, tostándonos al sol y fornicando, bebiendo (menos Alfonso) y condenándonos exquisitamente a todos los castigos eternos. Aquellos fines de semana eran un intenso entrenamiento para las llamas del infierno. Nos echábamos al sol durante largas horas sin otra protección que la capa de ozono –que por aquellos días era aún fuerte y sana, y se podía confiar en ella– y hacíamos la lista de los personajes maravillosos que conoceríamos en la Casa del Maligno.
–Vincent –Alfonso, sin pensarlo dos veces. Vincent seguro está ahí. Por loco. Yo quiero ver a Vincent.
Pero eso fue hace ya muchos años, cuando éramos adolescentes irresponsables, cuando se podían hacer esas cosas sin preocuparse de lo que ocurriría al minuto siguiente. Todo es diferente ahora que somos adultos irresponsables. Bueno, tan diferente, en realidad, no, pero sí que la vida era menos complicada. O quizás no era menos complicada, sino más bien diferente. El caso es que Rodolfo había estado completo en ese entonces, y yo, inmóvil, me hallaba ahí, contemplando los restos del brazo en el pavimento, especialmente la uña que había quedado entera y brillaba con el sol.
Creí recordar vagamente que Rodolfo, en efecto, me había dicho que algún día me contaría una especie de horripilante historia familiar, pero lo había dicho con un tono de voz, con una expresión en los ojos, que a mí me había bajado el ruidito por la espalda, destemplándome las vértebras más sólidas, que es lo que me pasa cuando estoy al borde del pánico. Porque si vamos a hablar de gallinas, empecemos por mí, y hablemos con mayúsculas. Si hubiera un campeonato mundial de gallinas cobardísimas, a mí me declararían fuera de concurso y me darían un palco de honor y dos semanas de crucero por el Caribe.
Si yo fuera Alfonso, eso habría sido otra historia, porque seguro que él, después de darle una bofetadita, le suelta algún sarcasmo y se lo lleva a beber para que olvides esas viejas leyendas familiares que te hacen poner cara de idiota y ojos de avestruz, y no te luce nada, Rodolfo, y una lástima que yo no tenga fantasmas o monstruos en la familia, y cuéntame la historia cuando quieras.
Pero yo no era Alfonso, y Rodolfo me quería contar a mí la historia, y yo no gracias, en otra ocasión quizás, de día y con brandy, o incluso whisky, y me salvé de la historia y de una posible mala noche muchas noches. Pero (demasiados peros; es, creo, la palabra que mejor definiría la historia de mis días) Rodolfo había decidido perder su brazo precisamente cuando estaba conmigo. Si lo hubiese perdido caminando con Alfonso, éste lo habría recogido del suelo con cuidado, polvillo marrón y todo, para mostrarlo a los amigos, si no no se lo creen, Rodolfo, aunque te vean sin el brazo.
Y ahí estaba yo, mirando la uña que brillaba, sintiendo que me empezaba a bajar el ruidito por la espalda. Espeluznadísimo, tragué una saliva que ya no existía en mi boca y logré balbucear un tranquilo Rodolfo que, si yo hubiese sido él, me habría hecho temblar. Y tranquilo Rodolfo se sintió culpable al verme en ese estado de suicidio pasivo en que me hallaba: yo quería quedarme ahí secándome al sol hasta evaporarme o caer fulminado por una certera carga de mortero que probablemente nunca caería, porque los morteros están prohibidos en la ciudad, Sebastián, y además quién va a querer borrarte del mapa con un disparo de mortero, y aunque quisieran lo más posible es que no acertarían porque estás muy flaco y eso te convierte en un blanco difícil, todo esto después de haber tenido el amistosísimo gesto de plantarme una bofetada a mano abierta de esas que sólo un buen amigo sabe dar y que él había aprendido a ejecutar muy bien –aunque con un ligero exceso de potencia– a fuerza de recibir tantas de nuestro querido abofeteador oficial, Alfonso, en sus años de temprana formación. Bofetada aquella que yo le agradecí desde el fondo del alma mientras él me arrastraba rumbo a su apartamento con el brazo derecho, el que le quedaba.
No se habló en el camino, principalmente porque ambos sabíamos que si yo abría la boca sería sólo para lanzar un grito que en menos de lo que canta un gallina convocaría toda la fuerza policial de la ciudad, acompañados de la Cruz Roja, los bomberos, y los grupos especiales de control de población en caso de catástrofes naturales y emergencia nacional. Y él no hablaba porque sabía que, de hacerlo, yo abriría la boca. Así, en medio de lo que podríamos llamar un silencio preventivo, llegamos hasta su sofá, en el cual yo me deposité a esperar que Rodolfo me preparara un whisky triple sin agua con hielo, más seco que el polvillo del brazo que acabábamos de dejar atrás, en la calle, y que ahora estaría disperso por media ciudad merced a la acción del anormal viento gélido que soplaba aquel día y que, junto con el incidente del brazo y la posibilidad de tener que escuchar la historia aquella, me habían convertido la ciudad en una rocosa villa de Transilvania a finales de otoño con lobos aullando en las laderas de las sombras que eran montañas con siluetas de monstruos acechantes carnivorísimos prestos a devorar cualquier cosa viva en general, y a mí en particular.
Temblando como si hubiese visto el brazo de un amigo desprenderse de su cuerpo para ir a estrellarse contra el pavimento, logré depositar el whisky en el lugar adecuado de mi perturbado espíritu. Acto seguido, Rodolfo me brindó un cojín para que yo pudiera morderlo en los instantes de más posibilidad de alarido. Cuando logré un relativo estado de calma y la mitad del relleno del cojín cubría parte del sofá y de la alfombra, Rodolfo me miró entre compasivo y avergonzado, y me pidió perdón por haber perdido su brazo en mi presencia. Yo sabía que de verdad Rodolfo se sentía mal, pero no sabía qué responder. Al fin me salió:
–Hombre, si uno no puede perder las extremidades en presencia de los amigos, frente a quién las va uno a perder –con una naturalidad que nada tenía que ver con la situación.
– … –que era lo único que alguien podía responder a tal comentario.
–Tengo que mear mucho.
Y me dirigí al baño, tambaleándome un poco por el efecto del whisky en un corazón que de todos modos ya estaba a punto de estallar. La meada fue larga y sonora, de esas que le hacen olvidar a uno el mundo durante algunos instantes. Una meada era lo ideal en ese momento. Cuando uno mea no hay pasado ni futuro, los acontecimientos más cruciales pierden toda relevancia y se crea un limbo, un estado de paz mental y física en el cual el ser se halla a sí mismo en sí mismo para gozar de la ansiada armonía interior, de la comunión con el todo, cosa imposible en otras situaciones, excepto, quizás, en la unión mística: una buena meada es el cielo en la tierra. Como todo, sin embargo, las meadas han perdido algo de su encanto debido a la tecnificación (suponiendo que esta sea una palabra) de nuestra era. Digo esto porque alguna vez experimenté un regreso mnemogenético a lo primordial, un día que meaba en un árbol en el campo y sentí aquella paz magnífica más que ninguna otra vez.
Y es que la invención de los baños, lavabos, sanitarios, retretes, letrinas, servicios, o como sea que se les quiera llamar, hizo que perdiéramos aquella conexión natural entre el ser y su mundo a través de una meada: cordón umbilical líquido, efímero vínculo primigenio con nuestra Primera Madre.
El sonido de la última gota cayendo al agua (pliipppp), me devolvió a la incómoda realidad de un brazo menos en mi amigo. Contraataqué: ahora voy a salir y todo estará bien; todo ha sucedido en el instante previo a la meada y en realidad todo eso no ha sucedido, porque yo lo imaginé antes de ir a mear para tener algo que olvidar mientras meaba. No habrá brazos ausentes en ningún lado y yo no me he bebido ningún whisky triple más seco que el brazo que nunca se desprendió de mi amigo, y todo salió de maravilla hasta que vi la estela de relleno de cojín que había en el pasillo. Respiré profundamente para no escuchar el ruidito en las vértebras y contemplé la plena ausencia del brazo de Rodolfo tristísimo. Me senté en el sofá luego de apartar los restos de relleno de cojín. Respiré otra vez profundamente al ritmo del ruidito de las vértebras. Ahí estaba Rodolfo, sin brazo. Intenté:
–Cabrón, degenerado, sádico. Esta es la putada más grande que me has hecho. A los amigos no se les trata así, imbécil, hay que tener respeto por los temores y las sensibilidades de los demás, especialmente de los amigos, que para que uno se aguante estas bromas de mierda se necesita ser más que un simple amigo, hay que ser un verdadero amigo, como yo, y yo te quiero y te estimo mucho, y comprendo que exista la tentación de asustarlo a uno por ser el más gallina, pero esto es el colmo, y debería dejar de hablarte por lo menos durante un año, pero para que veas que lo comprendo y te perdono, y que te debo mi amistad por todos estos años amistosísimos, tú muéstrame el brazo y aquí acabamos con toda esta broma y asunto olvidado, ¿está bien? así que tú sácate el brazo de la camisa o de donde lo tengas y no vuelvas a hacerme estas putadas porque soy capaz de arrancarte un brazo de verdad por cabrón, Rodolfo.
Y por cabrón Rodolfo se quitó la camisa y me mostró tristísimo un muñón, cuando yo lo que le había pedido era que me mostrara un brazo. Cabrón.
Otro silencio, ya no preventivo, sino simplemente inevitable. Excepto por el ruidito de mis vértebras.
–Sebastián –por fin, como suspirando–, lo siento mucho, de verdad.
Yo asentía, aceptando sus disculpas ¿Qué hago? ¿Repetir la misma tontería de para eso son los amigos? Arrojarme por la ventana era lo que yo quería hacer: detesto este tipo de situaciones. (Pero, ¿qué tipo de situación era esa?).
Sabía que tenía que llegar el momento de una explicación; Rodolfo me contará la famosa historia que yo no había querido escuchar; sabía también que lo único que yo no quería en la vida era oírla. ¿Quién fue el hijodeputa que prohibió usar morteros en la ciudad? (No, no exagero, doctor de la puta mierda).
–Traté de decirles algo, pero sabía que no me iban a creer. Si te hubiera contado lo de mi familia, te cagabas de miedo. Alfonso se habría cagado de la risa.
–¿O sea que encima de todo lo de la historia esa es verdad?
–¿Tú qué crees? –mostrándome el muñón.
Pude escuchar el ruidito de las vértebras. Esto era demasiado. Estamos en el siglo veinte, casi el veintiuno ya, y Rodolfo me sale con esto.
–Estamos en el siglo veinte, casi el veintiuno ya, y tú me sales con esto. Las historias de ese tipo son del siglo diecinueve para atrás, Rodolfo, hoy en día hay computadoras y transbordadores espaciales; hay japoneses y discos compactos, no puedo aceptar que me salgas con esas cosas –la voz quebrándose un poco, como al borde del llanto– me niego a escuchar cualquier cosa, a menos que tenga una explicación lógica y racional y mis vértebras ya no dan más.
–Perdóname, hombre, pero comprende, por favor. ¿Cómo crees que me siento yo? (mostrándome el muñón)
Debía comenzar la explicación. Me acomodé lo mejor que pude, apoyando la espalda en el cojín sano para amortiguar las vibraciones de las vértebras. No tenía alternativa: había que escuchar la historia, aunque francamente prefería que algún sicario piadoso hubiese hecho caso omiso de las leyes anti-mortero-en-la-ciudad.




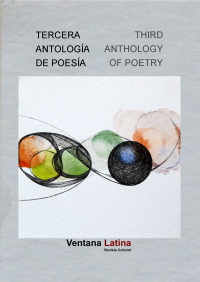


 Copyright © 2024 Company no. 6720498 10 Kingsgate Place, London NW6 4TA, United Kingdom Tel: 020 7372 8653
Copyright © 2024 Company no. 6720498 10 Kingsgate Place, London NW6 4TA, United Kingdom Tel: 020 7372 8653