Un día en la memoria de un pueblo
Por Fray Draco*
¿Qué atesora y qué relega un ser humano a lo largo y ancho de su existencia? ¿Qué recuerdos forjan la memoria de un pueblo? ¿Cuáles son sus olvidos? ¿Cuáles las amnesias? ¿Quiénes los confinados a la vera de la historia? ¿Cuántos los postergados arrojados a un desierto remoto por un viento de impúdica indiferencia? ¿En cuáles fosas sus almas pululan rogando remembranza? ¿O nostalgia? ¿O evocación? ¿Se es justo con aquel al que se le ha barrido la postrera huella?

Agujero de bala Templo Santiago Tlatelolco. Protoplasma Kid/WikimediaCommons
En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco algunas ánimas moran vecinas a los grandes bloques de piedra antigua donde unos agujeros profundos como limbos, cincelados por balas, decoran de infamia el paisaje. Meten sus dedos en esos aleph trepanados dentro de la roca y se recuerdan fulgurosos, valientes, sinceros. Viven la gloria del segundo antes de que la mordiente descarga de infausta artillería les reventara la vida y la utopía.
La muerte les preservó intangibles o quiméricos en la mente de algunos; de quienes más les amaron, de quienes no dejaron que los años cancelaran esos sueños que persiguieron hasta desfallecer y de quienes anclaron los pies en el suelo intentando combatir el empuje de un devenir impasible que no espera por nadie. Tal como el ángel nuevo fueron arrastrados hacia delante desde su andén de espera más no voltearon ateridos sus rostros a esa desolación incomprensible que no cesaba de apilar muertos sin epitafio. Con sus rostros compungidos, con los corazones apretados prometiendo nunca olvido, se flagelan hasta hoy pensando en el instante de retardo que les impidió acorazar con sus carnes las muchedumbres de corajudos estudiantes. La vida y sus incomprensibles vicisitudes robaron a esos muchachos arrancándolos definitivamente de nuestro calor; a unos bien chavitos, a otros aún jovencitos y también a algunos más viejitos.
Un dos de octubre del combativo año 68 una cortina de hierro cayó sobre las flores de un jardín que florecía bonito. Las botas rabiosas marcharon a ritmo marcial pisoteando esa primavera en otoño. Los Granaderos, los Olimpia, los Díaz Ordaz junto a otros desvergonzados asesinos de ilusiones se aliaron con la crueldad, la impiedad y la violencia para perpetrar una matanza indiscriminada. Terrible. Justamente ahí, en Tlatelolco, la misma explanada en la que Cortés bañó de mucha agonía indígena la historia de México.
Manifestantes desfilan ordenadamente por la calle de Bucareli. Ignoran que iban a ser utilizados como carne de cañón. Foto: Agencia EL UNIVERSAL
Un joven siempre es una incógnita, un divino tesoro de posibilidad, una prometedora caja de Pandora. También un espíritu alado, desatado y despojado de los temores que entumecen los ideales. Los doctores de la reacción se han empeñado en recetar domesticación a esa agitación fresca y pródiga de liberadora fantasía. Sin embargo, los verdaderos agitadores peligrosos a los cuales combatir son otros: La ignorancia, el hambre y la miseria.
En esa plaza vieja como los volcanes que abrazan México lanzándole su humo a la cara resonaba esa noche un eco clamoroso provocado por unos gritos tan francos como aullidos y tan fuertes como puños: “¡Soldado no dispares, tú también eres el pueblo!”. Y hubo soldados que apretaron los ojos para no llorar, hubo soldados que erraron las balas para no matar, hubo soldados que en medio de aquellos días de reivindicaciones lanzaron sus uniformes orlados de condecoraciones al suelo con embarazo y pisotearon su infectada potestad para elevarse en pureza. No quisieron ser parte de un circo sangriento dirigido por payasos crueles y poderosos que pensaron que dialogar era perpetuar su monólogo eterno. Pero fueron pocos, muy pocos.
Los otros bajaron sus cascos y atacaron como toros en aquel bendito y maldito Dos de octubre. Embistieron contra el joven agitador, contra el estudiante colaborador, contra el obrero solidario, contra la muchacha valiente, contra el niño admirado, contra la abuela comprensiva, contra el paseante curioso. Les vaciaron la sangre con sus cornadas diabólicas pintando con la linfa joven de carmesí esa noche. Los que resistieron los primeros golpes fueron correteados, encerrados, torturados, y humillados. Arrojados como al agua pútrida a los canales más subterráneos del castillo negro de Lecumberri. Ahí se consolaron volando en ensoñación desde el cuadrito azul atravesado de barras que es el sencillo cielo de los presos. Posteriormente fueron culpados infamemente de todo trágico evento y se barnizó su gesta con una dolorosa capa de sorna e indiferencia, mientras su querido país y el mundo rasgaban gargantas alentando a humanos que corrían como galgos en un estadio olímpico. Tan cerca de donde otros muchachos habían perdido sus alas, esas voces vociferantes fueron espeso silencio.

Manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Foto: Agencia EL UNIVERSAL
Quedaron algunos recuerdos casi imperceptibles de esa jornada triste repartidos por el suelo como trozos de un espejo roto que está demasiado astillado para reconstruirlo plenamente sin pasar a llevar las sutiles andanzas de esos nóveles protagonistas. Pero el reflejo bruñido y fragmentado de esa gesta debe ser atesorada con fuerza. Muy cerca de donde uno guarda sus esperanzas.
No olvidemos, fue en Tlatelolco. ¡Ese nombre que quede en nuestra memoria para siempre!
Mi columna agradece la contribución recogida en los testimonios de los protagonistas de “La noche de Tlatelolco” de E. Poniatowska y también al “Amuleto” de Bolaño.
*Lee más textos de Fray Draco en http://delnuevoextremo.wordpress.com/




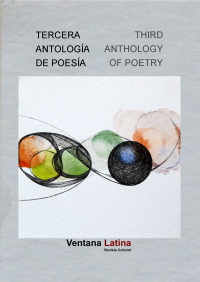


 Copyright © 2024 Company no. 6720498 10 Kingsgate Place, London NW6 4TA, United Kingdom Tel: 020 7372 8653
Copyright © 2024 Company no. 6720498 10 Kingsgate Place, London NW6 4TA, United Kingdom Tel: 020 7372 8653