Dylan en el Royal Albert Hall
Por Bolívar Lucio
Estuve a punto de perderme la “gira interminable” de Bob Dylan. Un viernes al final de abril, volvía a mi casa y, de pura casualidad, leí el anuncio en un periódico que alguien había dejado sobre el asiento del tren: Dylan daría cinco conciertos en el Royal Albert Hall en octubre. Según el anuncio, las entradas para los tres primeros días, entre miércoles y viernes, estaban agotadas. Cuando entré a la página era peor de lo que pensaba: del sábado quedaban pocas en la galería (para ver de pie) y del domingo ya se habían vendido las mejores plateas. Compré el último sitio disponible en un palco del primer nivel. En una cultura de la planificación, prácticamente, no hace falta promocionar eventos; la gente está pendiente de las actualizaciones en páginas oficiales. Más un concierto como éste: apenas se confirman lugar y fecha todas las entradas se agotan en días, incluso horas. El azar había hecho bien las cosas.
Sobre las últimas presentaciones, me habían contado —y se me hizo extraño— que ya no toca la guitarra, “solo” piano y harmónica. Lo que no ha cambiado es que no habla con el público. En alguna parte leí que dijo que la gente va por sus canciones, no a escucharlo hablar. Verdad hasta cierto punto, pero discutible. A esta larguísima vuelta al mundo, cien conciertos al año (¡desde 1988!), que dura, al menos, seis meses, desplazándose en tiempo y espacio, lleva consigo la música por la que lo recuerdan y también prueba nuevos estilos; todo a despecho de convencionalismos, porque hace lo que no se espera de él, como Shadows In The Night, un disco que trae baladas y jazz standards popularizados por Frank Sinatra. Y, además, escribe e hizo un programa de radio, compone canciones y graba discos que promociona en el viaje siguiente.
Llegó el día. Desde la estación de South Kensington, puede caminarse Exhibition Road o, alternativamente, un largo paso peatonal deprimido. Caminé por ahí. Escuché que alguien tocaba “Lay Lady Lay” al final del subway, guitarra eléctrica, amplificador y uno de esos parlantes que reproducen una pista de percusión. No sonaba mal. Cuando pasé junto al músico, vi que tenía un cartelito que decía: “Ayúdenme para que pueda ver a Bob”. No había tanto dinero en el estuche abierto de su guitarra, pero quizá tuvo suerte con una reventa.
El Royal Albert Hall se ve mejor que en 1965, cuando Dylan tocó ahí por primera vez. Inaugurado en 1871, ha hospedado teatro, cine, conferencias de ciencia, mítines políticos, patinaje sobre hielo, lucha libre, box, tenis, artes plásticas, circo, opera, ballet y toda la música. Con 23 años Dylan se preguntaba sobre la antigüedad del Hall y, retrospectivamente, ha dicho que el sonido era malo porque el sitio está pensando para actores que declaman Shakespeare. Si bien, desde que lo inauguró la Reina Victoria, siempre se pensó en que los eventos serían más bien diversos, tenía razón en lo del sonido: la acústica del hall era mala y solo en 1969 se arregló colgando del techo unos platos metálicos.
Fui el primero en el palco. Para mi absoluta frustración, mi asiento, el número 5, me ofrecía una vista espectacular de una cortina y la columna. Viéndome, la acomodadora me dijo que cuando llegara el resto estaba segura de que podrían moverse las sillas. Apareció de nuevo con un tipo que no hablaba y ella solo dijo que no podía usar la cámara que me había colgado; aclaró que habría gente controlando y, de reincidir, me pedirían que me fuera. El tercero en el palco fue mi compañero del asiento 6, le pregunté si cuando comenzara el concierto podría desplazar su silla un poco a la izquierda. Asintió antes de contestarme con una pregunta:
—¿Has visto a Dylan antes?
—No, ¿tú?
Había ido el miércoles y antes lo vio en Wembley Arena. Dijo además que no me preocupara: durante el concierto todos nos movemos. No quedaba asiento libre cuando apagaron las luces. Aplausos y silencio.
El escenario estaba iluminado como viejo un set de cine; la luz no venía de los reflectores en el extremo opuesto, no dibujaba el cono de luz tan común, sino que siete cilindros achatados, elevados sobre trípodes y dispuestos en arco detrás de los músicos, creaban una atmósfera de Halcón Maltés. A las 19:30 en punto apareció Dylan. Traje negro holgado, de no haber sido por el sombrero blanco, los zapatos bicolor y la corbata de bolo habría pasado por el detective Spade.
Como acostumbra en sus últimas presentaciones, abrió con “Things Have Changed”, ese single de realismo sucio que le dio un Óscar allá por el 2000 y “She Belongs To Me”, dedicado a la mujer del anillo egipcio en Bringing It All Back Home. La banda de cinco miembros era excelente por sus propios méritos. Compacta y balanceada, un guitarrista a cada lado del escenario, a la izquierda, en rítmica, Stu Kimball rasgando como si no fuera con él, acordes vívidos y petrificados, como si las piedras flotaran, y en primera Charlie Sexton, él sí con los ojos en Dylan, pero solo para llevar la melodía por el camino que le dio la gana. Tony Garnier, el bajista, ya sorprendía cuando pulsaba el bajo eléctrico de (creo) cinco cuerdas y trajo el resounding forward push del jazz verdadero cuando tocó el contrabajo con dedos y arco. El baterista, George Recelli, con baquetas y escobillas, ocupaba todo el espacio sin saturar, un cool con espíritu de Nueva Orleans, con redobles tan vivos como la guitarra de Kimball. Atrás, perfil bajo, estaba Donnie Herron un multi-instrumentista (violín, banjo, mandolina, lap guitar y pedal steel guitar) que al principio no tomé en cuenta, hasta que fue obvio que era suyo el color de todas las canciones.
Si algo faltaba era que Dylan visitara los standards de hace 80 años. Hizo “What’ll I Do”, “Melancholy Mood”, “I’m a Fool To Want You” desde su territorio. Confieso que dudaba, los intentos de otros artistas resultan en música de restaurante, de ascensor, forzosamente agradable; pero Dylan lo hace con swing. Vendrían “Pay In Blood”, “Dunesque Whistle” y ningún cierre pudo ser mejor que una de Blood In The Tracks “Tangled Up in Blue”. En ésta Dylan tocó piano, ritmo en los espacios justos, no la potencia determinada de “Ballad Of A Thin Man”, sino que fue inteligente e inclauidable como las resoluciones de Jay Gatsby. Se lo veía relajado y contento, su banda perfectamente sincronizada y él moviéndose sobre los compases (decir “bailando” sería impreciso), del micrófono en el medio (de hecho eran tres y se veían como viejos micrófonos de radio), al piano a la derecha, luego un poco hacia el fondo de escenario, bajo y primera guitarra se ponían atentos y como si a Dylan no le hiciera falta otra cosa, volvió al medio, tocó la harmónica y el público ovacionó. Luego de eso dijo sus únicas palabras de la noche: “Vamos a hacer una pausa de 20 minutos”.
En el intermedio fui al bar, con mi pint de Spitfire en vaso de plástico, ni más ni menos como en el fútbol, volví a mi asiento. Dylan arrancó con una canción que, si bien nueva, viene de la vieja matriz blusera: “High Water (for Charlie Patton)” la historia del desbordamiento del Mississippi en 1927. La siguiente pudo pasar como un mensaje a los puristas del folk: “Why Try To Change Me Now” y enseguida “Early Roman Kings” que sin el acordeón de David Hidalgo y en la guitarra de Sexton se volvió un blues más pesado, energía pura que la letra confirma porque “my bell still rings”. Siguió un tema de despedida, ¿dónde está mi final feliz?, se pregunta en “Where Are You?”. Después una canción que recordaba como “Beyond The Horizon” hasta que revisé el setlist que dice “Spirit In The Water”. Daba lo mismo, un viaje y un desencuentro, espera en vano, el inevitable fin y Recelli “apulpado”, cepillando despacito platillo y redoblante, Garnier abrazado al contrabajo como a una muchacha y el clímax en los dos solos Dylan (harmónica) y Sexton. Coltrane grabó una versión de “All Or Nothing at All” en 1962 y Dylan habrá escuchado la de Ol’ Blue Eyes, pero hace como quince años también grabó una muy buena Diana Krall y la versión de esa noche me la recordó. En el mismo territorio estuvo “Autum Leaves”. Como si su vida hubiera sido un lamentable desperdicio, vinieron dos temas de la cotidianidad catastrófica: “Long Wasted Years” y “Scarlet Town”. Cerró con una versión abluseada de “Blowing In the Wind” y “Love Sick”, como para echarle un poquito de disolvente al café de Sinatra.
Fuera estaban solo los que se tomaban otra cerveza en el bar. Los trabajadores del viejo Hall querían cerrar todo y largarse, razonable para un domingo a las diez de la noche. Ya sin gente me fijé que la pared del fondo está decorada con un collage de la mayoría de figuras que se han subido a ese escenario. Aparece Dylan desde luego, en el centro de la multitud, (343 nombres para ser exactos), en blanco y negro, junto a Steve Wonder, Iggy Pop, Bill Clinton, Diana Ross y Dame Vera Lynn en color. Pensé lo obvio: se parece a la portada de Seargent Pepper. Una leyenda de siluetas llanas y numeradas me confirmó que el autor es el mismo: Sir Peter Blake. Apareció una señora en chaqueta roja que me preguntó sin ningún rodeo: “Disculpe señor: ¿Le importaría dirigirse a la puerta? Estamos por cerrar”. No protesté porque me daba gusto haber visto y escuchado a Dylan. Como esperaba, este capítulo de su Never Ending Tour fue casi demasiado elegante y confirma que para Bob nada tiene de inusual estar en el borde de la decadencia más pura. Él sabe que está viejo, pero también que es un clásico, ha cuidado su voz, pero para seguir siendo él mismo y ha ensayado piano, pero para que el jazz suene dylanesco. Me resigné a unas fotos de la pared, la gente seguía marchándose y yo también me fui.


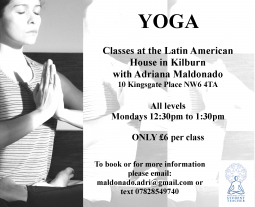


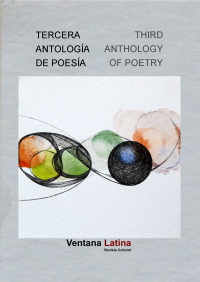


 Copyright © 2024 Company no. 6720498 10 Kingsgate Place, London NW6 4TA, United Kingdom Tel: 020 7372 8653
Copyright © 2024 Company no. 6720498 10 Kingsgate Place, London NW6 4TA, United Kingdom Tel: 020 7372 8653